La Inmaculada Concepción: primer marco del resurgimiento contra-revolucionario
Plinio Corrêa de Oliveira (*)
La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, tuvo una repercusión efectiva en los acontecimientos internacionales que se prolonga hasta nuestros días.
Plinio Corrêa de Oliveira describe con su habitual lucidez y maestría esta secuencia de hechos, en un artículo de 1958, conmemorarivo del centenario de las apariciones de Lourdes.

En 1854, por la Bula Ineffabilis, el gran Papa Pío IX definía como dogma la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. En 1858, del 11 de Febrero al 16 de Julio, la Virgen aparecía 18 veces en Lourdes a una hija del pueblo, Bernardette Soubirous, declarando ser la Inmaculada Concepción. A partir de entonces se inician los milagros. Y la gran maravilla de Lourdes comenzó a brillar a los ojos del todo el mundo, hasta nuestros días. El milagro confirmando el dogma, he ahí en resumen la relación entre el acontecimiento de 1854 y el de 1858.
Lo que, empero, es menos conocido por el gran público, es la relación de esos grandes hechos con los problemas de mediados del siglo XIX, tan diversos de los de hoy, pero al mismo tiempo tan y tan parecidos con estos.
Una cadena de efectos que golpean el igualitarismo revolucionario
Al definir el dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pio IX despertó en todo el orbe civilizado repercusiones al mesmo tiempo dispares y profundas.
De un lado, en gran parte de los fieles, la definición del dogma suscitó un entusiasmo imenso. Ver a un Vicario de Jesucristo erguirse en la plenitud y en la majestad de su poder, para proclamar un dogma em pleno siglo XIX, era presenciar un desafío admirablemente altanero y audaz al escepticismo triunfante, que ya entonces corroía hasta sus entrañas la civilización occidental. A esto se suma que ese dogma era mariano. Ahora bien, el liberalismo, otra plaga del siglo XIX, tiende por su propia naturaleza al interconfesionalismo, a la afirmación de todo lo que las varias religiones tienen en común (lo que en último análisis se reduce a un vago deísmo), y a una subestima, cuando no un formal rechazo, de todo cuanto las separa. Así, la proclamación de un nuevo dogma mariano se les figuraba a los interconfesionalistas ocultos o declarados de 1854 una seria e inesperada barrera para la realización de sus designios. Más aún, el nuevo dogma, en sí mismo, chocaba a fondo el espíritu esencialmente igualitario de la Revolución que, a partir de 1789, reinaba despóticamente en Occidente [1] . Ver a una simple criatura elevada de tal manera sobre todas las otras, por un privilegio inestimable concedido desde el primer instante de su ser, es cosa que no podía ni puede dejar de doler a los hijos de la Revolución, que proclamaban la igualdad absoluta entre los hombres como el principio de todo orden, de toda justicia y de todo bien.
Por fin, la propia naturaleza de ese privilegio es también antipática para espíritus liberales. Si alguien admite el pecado original, con toda la secuela de desarreglos del alma y miserias del cuerpo que acarreó, debe aceptar que el hombre necesita de una autoridad, a cuyo imperio tiene que vivir sujeto. Ahora bien, la definición de la Inmaculada Concepción implicaba en una reafirmación implícita de la enseñanza de la Iglesia a este respecto.
Consecuencia: 1854, comienzo de la derrota de la Revolución
Sin embargo, no radica sólo en esto lo que osaríamos llamar la “sal” del glorioso acontecimiento de la definición del dogma. Es imposible pensar en la Virgen Inmaculada sin recordar al mismo tiempo la serpiente cuya cabeza Ella aplastó triunfal y definitivamente con el talón. El espíritu revolucionario es el propio espíritu del demonio, y sería imposible para una persona de fe no reconocer la parte que el demonio tiene en el surgimiento y en la propagación de los errores de la Revolución, desde la catástrofe religiosa del siglo XVI hasta la catástrofe política del siglo XVIII y todo cuanto a ésta siguió.
Pues bien, ver así afirmado el triunfo de su máxima, de su invariable, de su inflexible enemiga, era para el poder de las tinieblas la más horrible de las humillaciones. De otro lado, ver que contra la tempestad revolucionaria se erguía, sola e intrépida, la figura majestuosa del Vicario de Cristo, desarmada de todos los recursos de la tierra y confiada solamente en el auxilio del Cielo, era para los verdaderos católicos fuente de un júbilo igual al que sintieron los Apóstoles, viendo erguirse en la tempestad desencadenada sobre el lago Genezaret la figura divinamente varonil del Salvador, gobernando soberanamente los vientos y a los mares: venti et mare obediunt ei – “Los vientos y los mares le obedecen” (Mt. 8, 27).
Así como todos los generales y gobernadores del Imperio Romano se dejaron derrotar o huyeron en desbandada delante de los hunos, así también frente a la Revolución aquellos que en la sociedad temporal deberían defender la Iglesia y la civilización cristiana se hallaban, y en número incontable, en deplorable derrota o dispersión.
En esta situación, de una noble y solemne dramaticidad, Pío IX, como San León Magno frente a Atila, era el único en enfrentar el adversario e imponerle la retirada. ¿Retirada? La proposición parece osada. Empero, nada es más verdadero. A partir de 1854, en efecto, la Revolución comenzó a sufrir sus más grandes derrotas.
En la apariencia como en la realidad, ella continuó extendiendo su imperio sobre la tierra. El igualitarismo, la sensualidad, el escepticismo fueron alcanzando victorias siempre más radicales y extensas. Pero algo nuevo había surgido. Y este algo, que es modesto, apagado, insignificante de aspecto, a su vez viene creciendo incoerciblemente y acabará por matar la Revolución.
Para comprender bien este punto fundamental, es preciso tener en vista el papel de la Iglesia en la Historia, y de la devoción a Nuestra Señora en la Iglesia.
La Iglesia es, en los planes de Dios, el centro de la Historia. Es la Esposa de Cristo, a la que Él ama con amor único y perfecto, y a la cual quiso sujetar a todas las criaturas. Y es claro que el Esposo nunca abandona la Esposa, y que es sumamente celoso de la gloria de Ella.
Así, en la medida que su elemento humano se conserve fiel a Nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia nada debe temer. Hasta las mayores persecuciones servirán a su gloria. Y las honras y prosperidades más marcadas no adormecerán en el pueblo fiel el sentido del deber y el amor a la Cruz. Esto en el plano espiritual.
Por otro lado, en el plano temporal, si los hombres abrieran su alma a la influencia de la Iglesia, estará franqueado a ellos el camino de todas las prosperidades y grandezas. Por el contrario, si la abandonaren, estarán en la senda de todas las catástrofes y abominaciones. Para un pueblo que llegó a pertenecer al redil de la Iglesia, sólo hay un orden de cosas normal, que es la civilización cristiana. Y esa civilización, superior a todas las otras, tiene por principio vital la Religión Católica.
Las condiciones de florecimiento de la Iglesia
A su vez, hay para la Iglesia tres condiciones de florecimiento tan esenciales que exceden todas las demás, y sobre las que nunca será suficiente insistir.
1. Ante todo está la piedad eucarística. Nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento es el sol de la Iglesia. De Él nos vienen todas las gracias.
2. Pero estas gracias tienen que pasar por María. Pues es Ella la Medianera universal, por quien vamos a Jesús y por quien Jesús viene a nosotros. La devoción mariana intensa, lúcida, filial, es pues la segunda condición para el florecimiento de la virtud.
3. Si Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento está presente pero no nos habla, su voz se hace oír para nosotros a través del Sumo Pontífice. De donde la docilidad al Sucesor de San Pedro es el fruto propio y lógico de la devoción a la Sagrada Eucaristía y a Nuestra Señora.
Así pues, cuando estas tres devociones florecen, más temprano o más tarde la Iglesia triunfa. Y, a contrario sensu, cuando ellas declinan, más tarde o más temprano la civilización cristiana decae.
La Inmaculada Concepción
Desde mucho antes de la proclamación del dogma, los ambientes católicos de Europa y de América venían siendo trabajados por una verdadera lepra, el jansenismo. Esa herejía tenía en la mira precisamente debilitar a la Iglesia, minando la devoción al Santísimo Sacramento bajo las apariencias de un falso respeto. Exigía tales disposiciones para aproximarse a la Sagrada Mesa, que las personas influenciadas por ese error —desgraciadamente muy numerosas— dejaban casi completamente de comulgar. De otro lado, el jansenismo movía una campaña insistente contra la devoción a Nuestra Señora, a la que acusaba de desviar a los fieles de Jesucristo, en lugar de conducirlos hacia Él. Y por fin, esa herejía movía una lucha incesante contra el Papado, y especialmente contra la infalibilidad del Sumo Pontífice.
La definición del dogma de la Inmaculada Concepción fue el primero de los grandes reveses sufridos por el enemigo interno. En efecto, nació de ahí un inmenso manantial de piedad mariana, que se viene expandiendo cada vez más. Para probar que todo nos viene por María, quiso la Providencia que fuese mariano ese primer gran triunfo.
Lourdes

Pero para glorificar aún mejor a su Madre, Nuestro Señor hizo más. En Lourdes, como estruendosa confirmación del dogma, hizo lo que nunca antes se había visto: instaló en el mundo el milagro por así decir en serie y permanente. Hasta entonces el milagro aparecía en la Iglesia esporádicamente. Pero en Lourdes, las curaciones científicamente comprobadas y de origen más auténticamente sobrenatural se vienen dando hace ciento cincuenta años, como un flujo continuo, ante los ojos de un siglo confuso y desorientado.
La infalibilidad
De este brasero de fe encendido con la definición de la Inmaculada Concepción se desprendió, como una llama, un inmenso anhelo. Los mejores, los más doctos, los más calificados elementos de la Iglesia deseaban la proclamación del dogma de la infalibilidad papal. Más que nadie, lo quería el gran Pío IX. Y de la definición de este dogma brotó para el mundo un manantial de devoción al Papa, que constituyó para la impiedad una nueva derrota.
La Sagrada Eucaristía
Por fin, vino el Pontificado de San Pío X, y con él la invitación a los fieles para la Comunión frecuente e incluso diaria, así como para la comunión de los niños. Y la era de los grandes triunfos eucarísticos comenzó a brillar, radiante, para toda la Iglesia.
Con todo esto, la atmósfera jansenista fue barrida de los ambientes católicos. La plaga modernista, y más tarde la plaga neo-modernista, no consiguieron anular esas grandes victorias que la Iglesia había alcanzado contra sus adversarios internos.
Un triunfo inmenso y frustrado
Pero, se podría preguntar, ¿qué resultó de ahí para la lucha de la Iglesia contra sus adversarios externos? ¿No se diría que el enemigo está hoy más fuerte que nunca, y que nos aproximamos de aquella era soñada por los iluministas hace tantos siglos, de naturalismo científico, craso e integral, dominado por la técnica materialista; de la república universal ferozmente igualitaria, de inspiración más o menos filantrópica y humanista, de cuyo ambiente sean barridos todos los resquicios de una religión sobrenatural? ¿No está ahí el comunismo, no está ahí el peligroso deslizar de la propia sociedad occidental hacia la realización de este propósito?
Sí. Y la proximidad de este peligro es mayor de lo que generalmente se piensa. Pero nadie presta atención a un hecho de importancia primordial. Es que mientras el mundo va siendo modelado para la realización de este siniestro designio, un profundo, un inmenso, un indescriptible malestar se va apoderando de él. Es un malestar muchas veces inconsciente, pero que nadie osaría contestar. Se diría que la humanidad entera sufre violencia, que está siendo puesta en una horma que no conviene a su naturaleza, y que todas sus fibras sanas se contuercen y resisten. Hay una aspiración inmensa por otra cosa, que aún no se sabe cuál es. Pero —hecho tal vez nuevo desde que comenzó, en el siglo XVI, el declinar de la civilización cristiana— el mundo entero gime hoy en las tinieblas y en el dolor, precisamente como el hijo pródigo cuando llegó al extremo de la vergüenza y de la miseria, lejos del hogar paterno. En el propio momento en que la iniquidad parece triunfar, hay algo de frustrado en su aparente victoria.
La experiencia nos muestra que es de descontentos así que nacen las grandes sorpresas de la Historia. A medida que la contorsión se acentúe, se acentuará también el malestar. ¿Quién podrá decir qué magníficos sobresaltos no podrán provenir de ese hecho?
En el extremo del pecado y del dolor, está muchas veces para el pecador la hora de la misericordia divina…
Ahora bien, este sano y promisorio malestar es, a mi juicio, un fruto de la renovación de la fibra católica causada por los grandes acontecimientos que arriba enumeré, resurrección ésta que repercutió favorablemente sobre lo que había de restos de vida y de sanidad en todas las áreas de cultura del mundo.
El gran momento histórico
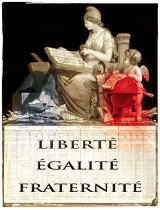
Fue por cierto un gran momento en la vida del hijo pródigo, cuando su espíritu embotado por el vicio adquirió nueva lucidez y su voluntad nuevo vigor, en la meditación de la situación miserable en que había caído, y de la torpeza de todos los errores que lo habían conducido lejos de la casa paterna. Tocado por la gracia, se encontró con más claridad que nunca frente a la gran alternativa: o arrepentirse y regresar, o perseverar en el error y aceptar hasta el más trágico final sus consecuencias. Él escogió el bien. Y el resto de la historia, lo conocemos por el Evangelio.
¿No nos estaremos aproximando de ese momento? Todas las gracias acumuladas para la humanidad pecadora, por ese nuevo manantial de devoción a la Sagrada Eucaristía, a Nuestra Señora y al Papa, ¿no producirán, precisamente en los lances trágicos de una crisis apocalíptica que parece inevitable, la gran conversión?
La enseñanza de Lourdes y Fátima
El futuro sólo Dios lo conoce. A nosotros los hombres nos es lícito, entre tanto, conjeturarlo según las reglas de verosimilitud.
Estamos viviendo una terrible hora de castigos. Pero esta hora también puede ser una admirable hora de misericordia. La condición para esto es que miremos hacia María, la Estrella del Mar, que nos guía en medio de las tempestades.
Nuestra Señora ha de socorrernos. En realidad, Ella ya comenzó a socorrernos. La definición de los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la infalibilidad papal, la renovación de la piedad eucarística, tiene su continuidad en los fastos marianos de los pontificados que siguieron al de San Pío X. Nuestra Señora apareció nuevamente en Fátima y delineó perfectamente en sus apariciones la alternativa: o nos convertimos, o un tremendo castigo vendrá. Pero al fin, el Reinado del Inmaculado Corazón se establecerá en el mundo.
En otros términos, de cualquier manera, con más o con menos sufrimientos para los hombres, el Corazón de María triunfará.
Lo que quiere decir, al final, que, de acuerdo con el mensaje de Fátima, los días del dominio de la impiedad están contados.
La definición del dogma de la Inmaculada Concepción marcó, pues, el inicio de una sucesión de hechos que conducirá al Reinado de María.
[1] El autor utiliza el término “Revolución” para designar el proceso histórico multisecular de destrucción de la Cristiandad occidental, descrito en su ensayo Revolución y Contra-Revolución (1ª. edición peruana, Tradición y Acción por un Perú Mayor, Lima, 2005).
Portada del sitio Formación católica Conoce tu Fe

¿Un mensaje, un comentario?